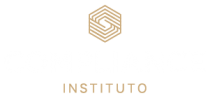Si hay algún día para callar, es hoy. Hoy es el día del silencio por excelencia. Silencio, vacío, vértigo. La Palabra hecha carne, es silencio. El cielo está callado, oscuro.
Todo se hunde, todos huyen, triunfa el interés político, los que secuestraron y manipularon la imagen de Dios, tienen el control. La vida, el mensaje, la fuerza curadora y asombrosa de el de Nazaret, es descuartizada. Hoy parece que en éste mundo, nadie puede hacer frente a la injusticia, a la crueldad, al dolor, a la muerte.
Hoy, con la pandemia, nuestro Viernes Santo es más así. Nos han parado y encerrado. Nos sentimos frágiles e indefensos, víctimas y abocados a la enfermedad e incluso a la muerte. La soledad se siente más nunca. Y el dolor propio y ajeno, retumba en un cielo que parece cerrado.
Sin embargo, es precisamente ahora cuando más hay que escuchar. Obligados a parar, caemos en la cuenta de que no somos los dueños de nada. Que era nuestro el silencio, y no el de Dios: palabras huecas de verdad; ritmos desacompasados con lo natural; afectos poco valorados; egos abiertos y manos cerradas; los importantes no eran los que importaban.
A veces una tragedia sirve para renacer desde la humildad posibilitando el amor sincero. Necesitamos un Viernes Santo para matar lo que nos mata, y dejar a Dios ser Dios.